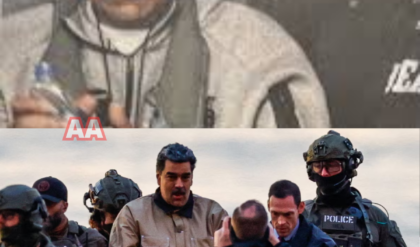Dinamarca lanza dura advertencia a Trump por amenazas sobre Groenlandia.

El 5 de enero no fue un día más en la agenda internacional. Mientras buena parte del mundo seguía inmerso en el ritmo habitual de la política global, una declaración desde Copenhague encendió todas las alarmas diplomáticas.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, lanzó una advertencia directa y sin precedentes: si Estados Unidos llegara a atacar Groenlandia, no solo se produciría una crisis bilateral, sino que sería, literalmente, el final de la OTAN tal y como la conocemos.
No fue una frase lanzada al aire. Fue un mensaje medido, consciente de su gravedad y dirigido tanto a Washington como al conjunto de aliados occidentales.
Las palabras de Frederiksen llegaron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterara su interés en tomar el control de Groenlandia, una isla estratégica en el Ártico que forma parte del Reino de Dinamarca y goza de un amplio régimen de autonomía.
No era la primera vez que Trump hablaba de Groenlandia, pero esta vez el contexto era radicalmente distinto.
Ya no se trataba de una ocurrencia extravagante ni de una provocación aislada, sino de un discurso insistente, acompañado de referencias a la seguridad, a la presencia de Rusia y China en la región y a la supuesta incapacidad de Dinamarca para garantizar la defensa del territorio.
Frederiksen, en una entrevista concedida a la cadena danesa TV2, fue clara y directa. Un ataque entre países miembros de la OTAN tendría consecuencias devastadoras.
Si un país de la Alianza Atlántica ataca a otro, todo se derrumba: la OTAN, la confianza mutua y el sistema de seguridad que ha protegido a Europa y Norteamérica desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
No habló desde el alarmismo, sino desde la responsabilidad institucional de quien entiende perfectamente lo que está en juego.
Dinamarca no aceptará amenazas, ni veladas ni explícitas, procedentes de Washington. Así lo dejó claro su primera ministra, subrayando que el respeto a las fronteras y al orden internacional basado en normas no es negociable.
Frederiksen insistió en que cree en la democracia, en el derecho internacional y en la resolución pacífica de los conflictos, pero también advirtió que no es ingenua. Las declaraciones de Trump, dijo, deben tomarse en serio.
Groenlandia no es un territorio abstracto ni una ficha más en un tablero geopolítico.
Es una tierra habitada, con identidad propia, con un gobierno autónomo y con una población que ha expresado en múltiples ocasiones que su futuro debe decidirse allí, no en despachos lejanos.
Además, su estatus jurídico es claro: pertenece al Reino de Dinamarca, un país soberano y miembro de pleno derecho de la OTAN. Cualquier intento de imponer un cambio de control por la fuerza sería, de facto, un ataque a un aliado.
La importancia de Groenlandia va mucho más allá de su tamaño o de su población. Su posición estratégica en el Ártico la convierte en una pieza clave en términos militares, económicos y geopolíticos.
A medida que el deshielo avanza, las rutas marítimas se abren y el acceso a recursos naturales se vuelve más factible, el interés de las grandes potencias crece.
Estados Unidos mantiene desde hace décadas una presencia militar en la isla, especialmente a través de la base aérea de Pituffik, conocida anteriormente como Thule, fundamental para los sistemas de alerta temprana y defensa antimisiles.
Pero esa presencia siempre ha estado basada en acuerdos bilaterales y en el consentimiento de Dinamarca y de las autoridades groenlandesas.
Lo que cambia radicalmente el escenario es la insinuación de que ese equilibrio podría romperse por la vía de la imposición.
Cuando el presidente de Estados Unidos afirma que su país “necesita” Groenlandia y sugiere que Dinamarca no puede protegerla frente a Rusia y China, el mensaje que se envía no es solo estratégico, sino profundamente político.
Se cuestiona la soberanía de un aliado y se pone en duda la validez de los compromisos mutuos.
La reacción internacional no se hizo esperar. Desde Bruselas, la Comisión Europea expresó su apoyo inequívoco a Dinamarca y recordó que Groenlandia pertenece a su pueblo.
Varios jefes de Estado y de Gobierno europeos cerraron filas en defensa de la integridad territorial danesa, conscientes de que lo que está en juego no es solo una isla en el Ártico, sino el principio básico de que las fronteras no se cambian por la fuerza.
El propio primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó las declaraciones de Trump como inaceptables y faltas de respeto.
Para las autoridades groenlandesas, vincular su territorio a escenarios de intervención militar o utilizarlo como moneda de cambio geopolítica ignora por completo la voluntad de su población y su derecho a decidir su propio futuro.
Trump, lejos de rebajar el tono, volvió a referirse al asunto en declaraciones a bordo del avión presidencial.
Dijo no querer hablar de Groenlandia en ese momento, pero al mismo tiempo aseguró que la isla está rodeada de barcos rusos y chinos y que Dinamarca no será capaz de garantizar su seguridad.
Una afirmación que, en Copenhague, se interpretó como una justificación implícita para una posible intervención futura.
Frente a esas acusaciones, Frederiksen respondió con datos. Dinamarca, recordó, ha invertido alrededor de 90.000 millones de coronas danesas, más de 12.000 millones de euros, en reforzar la seguridad del Ártico.
Patrullas, capacidades militares, cooperación internacional y presencia en la región forman parte de un esfuerzo sostenido que contradice la idea de abandono o dejadez que se intenta proyectar desde Washington.
El trasfondo de esta crisis va mucho más allá de Groenlandia. Lo que se está discutiendo, en realidad, es el modelo de relaciones internacionales que regirá en los próximos años.
La OTAN se fundó sobre un principio esencial: la defensa colectiva frente a amenazas externas.
Nunca fue concebida como un marco en el que uno de sus miembros pudiera utilizar la fuerza contra otro. Si eso ocurriera, la credibilidad de la Alianza quedaría gravemente dañada, quizá de forma irreversible.
La advertencia de Frederiksen apunta precisamente a ese núcleo. Si un país miembro ataca a otro, ¿qué sentido tendría el Artículo 5? ¿Cómo podrían los aliados confiar en que la OTAN les protegerá si la amenaza puede venir desde dentro? Las consecuencias no serían solo militares, sino políticas, diplomáticas y sociales. Se abriría una grieta profunda en el sistema de seguridad occidental.
Estados Unidos, consciente de la magnitud de la crisis, ha iniciado movimientos diplomáticos.
El secretario de Estado anunció reuniones con representantes daneses para tratar de rebajar la tensión y reconducir el conflicto por la vía del diálogo.
Sin embargo, el simple hecho de que sea necesaria una negociación de este calibre entre aliados históricos ya dice mucho sobre el deterioro de la confianza.
Este episodio se produce, además, en un contexto internacional extremadamente volátil.
La guerra en Ucrania, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, la inestabilidad en Oriente Medio y las recientes acciones militares en América Latina han alimentado la percepción de que el uso de la fuerza vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior de algunas potencias.
En ese escenario, Europa observa con inquietud cualquier señal que apunte a una normalización de la coerción incluso entre aliados.
Para Dinamarca, la línea roja está clara. Frederiksen ha insistido en que su gobierno trabaja para que la situación se resuelva de manera pacífica, pero también ha dejado claro que no aceptará imposiciones.
Su mensaje no es solo una defensa de Groenlandia, sino una defensa del orden internacional basado en normas, del respeto mutuo y de la legalidad internacional.
La ciudadanía europea y global asiste a este pulso con una mezcla de preocupación y escepticismo.
Muchos se preguntan cómo es posible que, en pleno siglo XXI, se vuelva a hablar de anexiones, amenazas militares y cambios de fronteras por la fuerza.
Otros ven en esta crisis una llamada de atención: las alianzas no son eternas si no se respetan los principios que las sostienen.
Groenlandia se ha convertido, así, en un símbolo. No solo de la disputa por el Ártico, sino del tipo de mundo que se está construyendo.
Un mundo en el que la fuerza vuelve a competir con el derecho, o un mundo en el que las reglas, por imperfectas que sean, siguen marcando los límites de lo aceptable.
La advertencia de Mette Frederiksen no debe entenderse como una amenaza, sino como un recordatorio.
Recordatorio de que la OTAN no es solo un pacto militar, sino una comunidad basada en la confianza.
Recordatorio de que la soberanía no se negocia bajo presión. Y recordatorio de que, cuando se cruza una línea demasiado grave, las consecuencias pueden ser irreversibles.
Lo que ocurra en las próximas semanas será clave. Si el diálogo se impone y las tensiones se disipan, este episodio quedará como una de las crisis más delicadas entre aliados en décadas.
Si, por el contrario, la retórica se intensifica y las amenazas se normalizan, el mundo podría estar entrando en una etapa mucho más peligrosa, en la que incluso las alianzas históricas dejan de ser un refugio seguro.