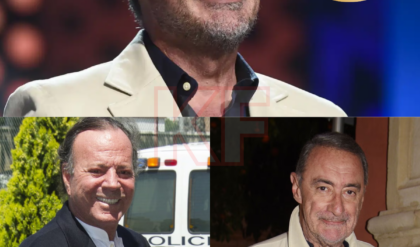AYUSO COMETE EL PEOR ERROR CON JULIO IGLESIAS. ES RIDÍCULA…

Hay días en los que la política española no indigna solo por lo que hace, sino por lo que dice.
Y hay momentos concretos en los que una frase, lanzada con ligereza desde una cuenta oficial, consigue retratar mucho más que cien discursos programáticos.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Isabel Díaz Ayuso y su reacción ante una de las informaciones más delicadas, dolorosas y graves que han salido a la luz en los últimos tiempos: las denuncias de varias extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, abusos físicos y psicológicos prolongados durante años.
La noticia no surge de un rumor, ni de un tuit viral, ni de un corte descontextualizado.
Es el resultado de más de tres años de investigación periodística deldiario.es, con entrevistas, contrastes, testimonios coincidentes, documentación y un trabajo lento y riguroso, de los que ya no abundan.
Mujeres que trabajaron en las propiedades del cantante en el Caribe relatan episodios de humillaciones, coacciones, agresiones sexuales, violencia física y una dinámica de poder que las dejó atrapadas en un sistema de miedo, dependencia económica y normalización del abuso.
No son palabras lanzadas al aire. Son relatos que hoy están en manos de la Fiscalía.
En ese contexto, cuando lo mínimo esperable de una presidenta autonómica sería prudencia, respeto a las víctimas y una apelación clara a que la justicia investigue hasta el final, Isabel Díaz Ayuso decidió hacer exactamente lo contrario.
Eligió intervenir. Eligió posicionarse. Y eligió hacerlo de la peor manera posible.
“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda”. Esa fue su primera reacción pública.
Una frase que no solo es moralmente cuestionable, sino intelectualmente insultante. Como si la violencia sexual fuese un fenómeno geográfico.
Como si las agresiones solo existieran en otros países. Como si mencionar a Irán sirviera para desactivar, minimizar o relativizar el testimonio de mujeres que han hablado con nombres, fechas, lugares y detalles estremecedores.
No contenta con eso, Ayuso añadió una segunda idea que terminó de encender la polémica: “La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias”.
Traducido a un lenguaje llano: ser famoso, exitoso y universal parece ofrecer, a ojos de la presidenta madrileña, una especie de blindaje moral frente a acusaciones gravísimas.
Aquí no hay matices. No hay presunción de inocencia bien entendida. No hay una llamada a la cautela.
Hay una defensa preventiva basada en el prestigio, en la fama y en el relato identitario. Y eso es profundamente peligroso.
Porque lo que se está diciendo, aunque sea de forma implícita, es que hay hombres a los que no se puede señalar.
Que hay figuras públicas cuya reputación pesa más que la palabra de las víctimas.
Que hay denuncias que merecen atención y otras que conviene desplazar hacia Irán, hacia “la ultraizquierda” o hacia cualquier lugar lejano que permita no mirar de frente el problema.
Los testimonios publicados son difíciles de leer. No por sensacionalismo, sino porque describen con crudeza una violencia cotidiana, repetida, normalizada.
Mujeres que se sentían “esclavas modernas”, que trabajaban exhaustas tras noches enteras de abusos, que eran llamadas de madrugada, obligadas a prácticas sexuales no consentidas, humilladas verbalmente, golpeadas, agarradas con fuerza, manipuladas psicológicamente hasta dudar de su propia percepción de la realidad.
Relatan cómo el abuso se disfrazaba de “enseñanza”, de “cuidado”, de “normalidad cultural”. Cómo se utilizaba el poder económico, la fama y el entorno para generar una presión constante.
Cómo el miedo a perder el trabajo, a no ser creídas, a enfrentarse a alguien tan influyente, las mantenía en silencio durante años.
Eso es lo que está en juego. No una batalla ideológica. No un rifirrafe de redes sociales. No un cruce de tuits.
Lo que está en juego es si una sociedad es capaz de escuchar a las víctimas cuando el acusado es poderoso, admirado y rentable simbólicamente.
Por eso resulta especialmente hiriente que una dirigente pública recurra al argumento de Irán.
Porque no solo trivializa la violencia que ocurre aquí, sino que instrumentaliza el sufrimiento de mujeres en otros países para tapar una denuncia concreta.
Como si condenar la violencia en Irán fuera incompatible con condenar la violencia en España. Como si señalar abusos cometidos por un ídolo cultural restara fuerza a la lucha global contra la violencia machista.
No es así. Nunca lo ha sido.
La violencia sexual no entiende de fronteras, ni de ideologías, ni de pasaportes. Ocurre en regímenes teocráticos y en democracias liberales.
Ocurre en países pobres y en países ricos. Ocurre en barrios marginales y en mansiones de lujo frente al mar.
Y ocurre, muchas veces, precisamente porque el agresor sabe que tiene poder suficiente para que nadie le contradiga.
La reacción de Ayuso no es un error aislado. Encaja en un patrón. Un patrón en el que las denuncias solo merecen credibilidad plena cuando afectan a adversarios políticos.
Cuando el señalado es “de los otros”, entonces sí. Cuando el caso sirve para golpear a la izquierda, entonces no hay dudas, no hay matices, no hay prudencia.
Pero cuando el foco apunta a figuras protegidas por el imaginario conservador, el discurso cambia radicalmente.
Esa incoherencia no pasa desapercibida. Y tiene consecuencias.
No solo para las víctimas, que ven cómo una representante institucional cuestiona indirectamente su relato, sino para una ciudadanía cada vez más cansada de dobles raseros.
Porque el mensaje que se envía es devastador: si el agresor es lo suficientemente famoso, si su carrera es lo suficientemente “universal”, si genera orgullo nacional o rédito cultural, entonces merece una protección especial.
Frente a ese discurso, las respuestas no se hicieron esperar. Diputados, periodistas, activistas y miles de ciudadanos recordaron que el prestigio artístico no borra conductas violentas.
Que un artista se prestigia o se desprestigia, fundamentalmente, por lo que hace. Que nadie pierde su legado musical por ser investigado, pero sí pierde su autoridad moral si se confirman los hechos denunciados.
Algunos recordaron, además, la ironía amarga de que Ayuso se movilice para defender a un anciano famoso mientras miles de ancianos murieron en residencias madrileñas durante la pandemia sin la atención adecuada.
Comparaciones duras, sí, pero inevitables cuando se analiza el uso selectivo de la empatía institucional.
Mientras tanto, desde la ultraderecha, el discurso fue aún más lejos. Se habló de conspiraciones, de cortinas de humo, de estrategias del Gobierno para desviar la atención de la corrupción.
Se sugirió que dar espacio a las víctimas forma parte de un plan político. Una narrativa que no solo niega el dolor, sino que convierte a quienes denuncian en herramientas de una supuesta agenda oculta.
Todo esto ocurre mientras las mujeres que han hablado siguen esperando justicia. Mientras reviven una y otra vez lo ocurrido.
Mientras ven cómo su historia se convierte en un campo de batalla ideológico en el que, paradójicamente, ellas vuelven a quedar en segundo plano.
Y ahí está el núcleo del problema. No se trata de Julio Iglesias como persona pública. No se trata de Ayuso como personaje mediático.
No se trata de quién gana o pierde en redes sociales. Se trata de qué hacemos como sociedad cuando el abuso se denuncia desde abajo y apunta hacia arriba.
Se trata de decidir si creemos que hay hombres intocables. Se trata de decidir si el talento artístico puede funcionar como coartada moral.
Se trata de decidir si la primera reacción ante un testimonio de violencia es escuchar o desacreditar.
También se trata de exigir algo básico a quienes gobiernan: responsabilidad. Porque cada palabra pronunciada desde una institución pesa.
Porque cada tuit puede reforzar el silencio de otras víctimas que todavía no se atreven a hablar.
Porque cada gesto de desprecio o minimización contribuye a mantener intactas las estructuras que permiten que el abuso continúe.
No se le pedía a Ayuso que condenara a nadie sin sentencia. Se le pedía humanidad. Prudencia. Decencia. Algo tan sencillo como decir: “Que se investigue, que se escuche a las víctimas y que actúe la justicia”. Eligió no hacerlo. Eligió el sarcasmo ideológico. Eligió el ruido. Eligió el ridículo.
Y ese ridículo no es anecdótico. Tiene un coste. Erosiona la confianza en las instituciones. Alimenta la sensación de impunidad. Refuerza la idea de que la ley no es igual para todos.
Por eso este debate no debería apagarse con el siguiente escándalo. No debería diluirse en el ciclo informativo.
Porque lo que está en juego es mucho más profundo: es la capacidad de una democracia para proteger a quienes menos poder tienen frente a quienes lo tienen todo.
Escuchar a las víctimas no es un gesto ideológico. Es un deber democrático. Investigar no es desprestigiar.
Es hacer justicia. Y entender esto es el primer paso para construir una sociedad en la que ninguna mujer tenga que oír, después de denunciar una agresión, que “los abusos más graves están en Irán”
Porque no. Están aquí también. Y mientras sigamos mirando hacia otro lado, seguirán ocurriendo.